<< Volver.
Los Genocidios en el Siglo XX a través del Cine
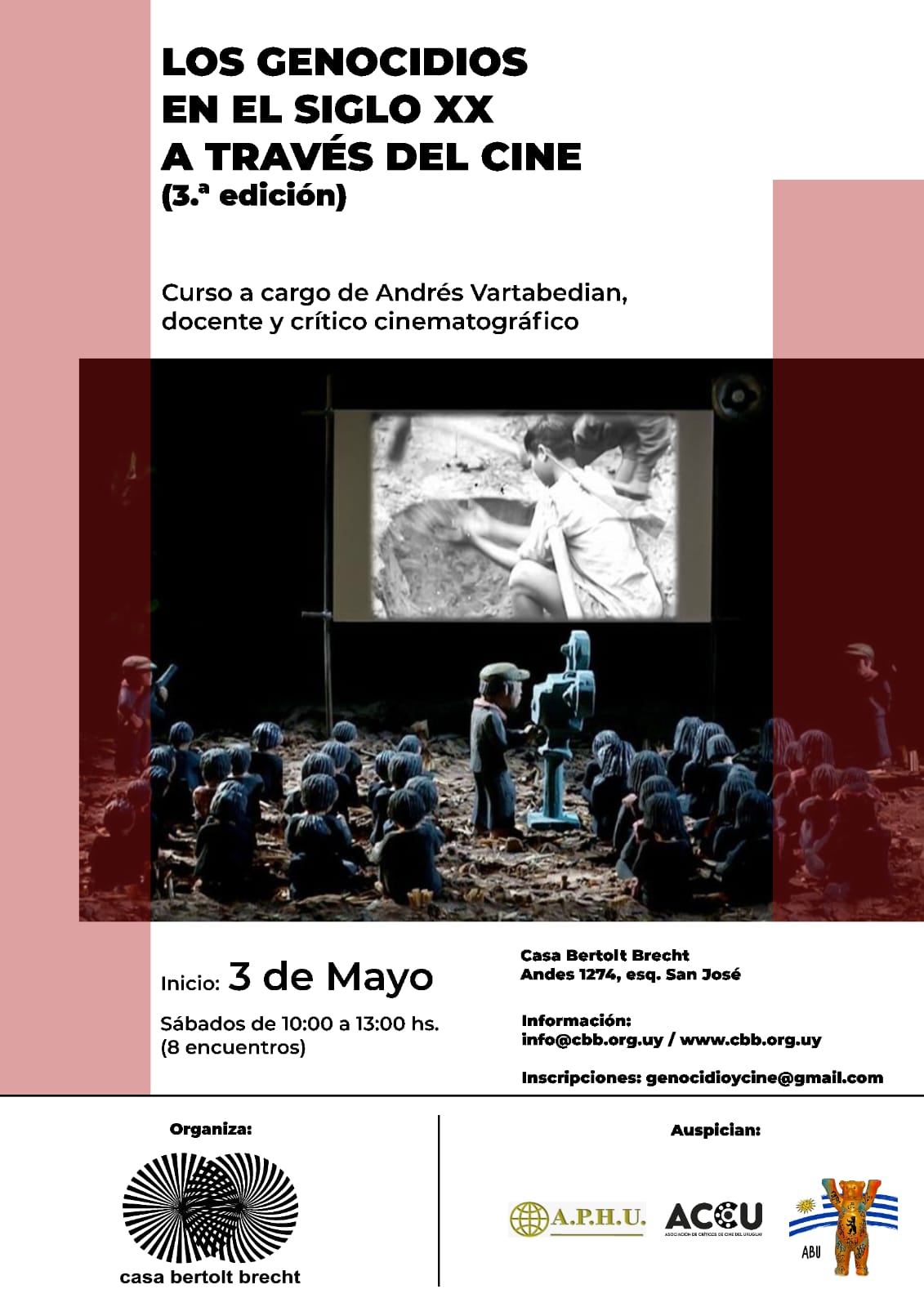
“Los Genocidios en el Siglo XX a través del Cine”
Bajo la organización de la Casa Bertolt Brecht y con el auspicio de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) , la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU) y la Asociación Berlín Uruguay (ABU) nos encontraremos para analizar cómo el cine, con toda su capacidad expresiva, ha intentado abordar y reflejar este crimen, ha intentado representar lo atroz, si es que esto es posible. De ello también conversaremos, además de abordar el concepto de genocidio y sus definiciones y el vínculo entre Cine e Historia.
Si desean informarse, pueden hacerlo a través de info@cbb.org.uy o www.cbb.org.uy, o inscribirse a través de genocidioycine@gmail.com
Más información sobre el curso :
Los Genocidios en el Siglo XX a través del Cine (3.ª edición)
Curso a cargo de Andrés Vartabedian
(docente y crítico cinematográfico)
Organiza: Casa Bertolt Brecht
Auspician: Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU)
Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU)
Asociación Berlín Uruguay (ABU)
Cronograma
Días: sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, y 14, 21 y 28 de junio de
2025. (El sábado 7 de junio no ingresa en el cronograma debido a la
necesidad del docente de viajar a Brasil a realizar una ponencia).
Horario: de 10:00 a 13:00 hs.
Dirección: Casa Bertolt Brecht – José Germán Araújo 1274 (ex
Andes) esq. San José
Costo: $U 4.200 (efectivo o transferencia; hasta en 2 cuotas)
Inscripciones: genocidioycine@gmail.com
Información: info@cbb.org.uy / www.cbb.org.uy
La temática básica a abordarse en cada uno de los encuentros será:
1. El cine como fuente, agente y recurso didáctico de la H/historia.
Concepto de genocidio: surgimiento e historia. Definiciones:
jurídica y académicas. El trabajo de Raphael Lemkin.
2. Genocidio Armenio
3. Genocidios judío y gitano
4. Genocidio en Camboya
5. Genocidio en Ruanda
6. Genocidio en Srebrenica, Bosnia-Herzegovina
7. Genocidio en Darfur, Sudán
8. Otros casos: Namibia, Ucrania, Burundi, Guatemala, Myanmar.
El conflicto palestino-israelí. Casos en discusión.
En cada caso se realizará la contextualización histórica
correspondiente y se abordarán determinados aspectos de los
distintos genocidios a través de la visualización de fragmentos de
parte de la filmografía documental y de ficción existente.
A su vez, se aportarán elementos de lenguaje audiovisual para un
más eficaz tratamiento y análisis del material. Antes de cada
encuentro los participantes recibirán la nómina de filmes a trabajar,
para así poder decidir su visualización previa en forma completa.
Del mismo modo, se recomendarán lecturas posibles anteriores a
cada encuentro y se brindará una selección de material bibliográfico,
hemerográfico y/o webgráfico como complemento del curso.
Fundamentación
El siglo XX ha acuñado un término que define lo atroz, la violencia
absoluta, el intento de exterminar a un “otro” por el mero hecho de
ser, de pertenecer a un grupo determinado: genocidio.
Cuando Raphael Lemkin lo creó, lo sucedido a armenios y judíos
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial pesó fuertemente en
su convicción. La destrucción física de un grupo y la destrucción de
sus manifestaciones culturales lo llevaron a inventar un concepto que
hoy día no solo posee un valor jurídico sino que también comporta un
juicio moral, algo que el propio Lemkin tuvo como objetivo.
De ahí, tal vez, es que escuchemos tanto hacer referencia a este
término aplicado a variedad de fenómenos en nuestra sociedad, tanto
en este tiempo histórico como en otros pretéritos. A ello se le suma el
hecho de que los propios especialistas en la temática no se han
puesto de acuerdo en una definición cabal de lo que debe ser
considerado un genocidio, más allá de la definición existente en el
ámbito de las Naciones Unidas -la única con valor jurídico-, a la que
se le efectúan diversos reparos, por otra parte.
A pesar de lo valioso y enriquecedor que resulta toda esta discusión
en la materia, tantas divergencias y controversias en torno al tema
han llevado a que el término genocidio se haya vulgarizado de tal
modo que se definen como tal hechos demasiado disímiles entre sí, lo
que conduce a que su utilización pierda especificidad y devenga en
diversas confusiones.
Así, se ha denominado “genocidio” a lo vivido por armenios, judíos,
gitanos, camboyanos, tutsis; a lo sucedido en América durante la
conquista y colonización española y anglosajona; al Apartheid en
Sudáfrica; a lo sucedido en materia de asesinatos y desapariciones
forzosas durante las dictaduras latinoamericanas; a lo acontecido en
la exYugoslavia, sobre todo en Bosnia-Herzegovina a manos de las
fuerzas serbias, pero no únicamente; a las sanciones impuestas por
las Naciones Unidas contra Irak y sus consecuencias; a lo que el
propio gobierno de ese país realizó con parte de sus ciudadanos
kurdos; a lo llevado adelante en Chechenia por parte del gobierno
ruso; a sucesos en el Congo, en Timor Oriental, al bombardeo de la
OTAN en Kosovo, a la política del Estado de Israel hacia la población
palestina, etcétera, etcétera; sin hablar de los denominados
“genocidios culturales” -no contemplados en la legislación
internacional- ni de la larga lista que elaboran algunos teóricos de
sucesos en la historia que comprenderían este particular modo de
violencia.
Ya en el siglo XXI, entre los años 2003 y 2007, se desarrolló en
Darfur, Sudán, un nuevo genocidio -un nuevo “genocidio doméstico”
como los que se dieron en el siglo anterior- por parte del gobierno de
Jartum. Las cifras manejadas por los especialistas hablan de unas
400.000 personas perecidas y 2.000.000 de desplazados y refugiados
como consecuencia de los asesinatos, violaciones y diferentes abusos
y atropellos llevados a cabo por parte de los janjaweeds (grupos
paramilitares) y el gobierno sudanés.
Una vez más, la “comunidad internacional”, conocedora de lo que
acontecía, no logró definir las medidas necesarias para poner fin a
tales actos.
Durante los años 2017 y 2018, la palabra genocidio resonó
nuevamente, vinculada a los acontecimientos que se sucedieron en
Myanmar afectando a la población rohinyá de ese país. Otra vez el
debate y el sufrimiento transitaron en paralelo.
En estos últimos años, los sucesos acaecidos en la autoproclamada
República de Artsaj (Nagorno-Karabagh), territorio históricamente
armenio, de población mayoritariamente armenia, cedido por Iósif
Stalin a la República de Azerbaiyán en los años 20 del siglo pasado,
que culminó con 120.000 personas refugiadas en la República de
Armenia, y los recientes acontecimientos en Gaza: el ataque israelí a
dicho territorio luego de los actos terroristas llevados a cabo por
Hamás el 7 de octubre de 2023, han vuelto a traer a la palestra
pública la discusión en torno al empleo del singular concepto.
Por lo tanto, las evidencias dejan claro que las políticas genocidas
continúan a la orden del día. Si a ello agregamos lo ya establecido:
que el uso del término ha devenido en abuso y esto conduce al temor
de que pierda su significación y eficacia, es que consideramos que su
análisis se torna tan importante y pertinente.
El cine, otro fenómeno de especial desarrollo en el siglo XX, ha sabido
abordar la temática de diversas maneras, con mayor o menor calidad,
con mayor o menor equilibrio, casi desde su surgimiento. Lo han
concebido sobrevivientes, descendientes de estos, o sujetos
simplemente interesados en la temática; desde la ficción o el
documental; desde un cine nacional, propio del lugar de los
acontecimientos o desde cinematografías bien alejadas de ellos; con
mayor o menor compromiso o responsabilidad.
Pero allí están los filmes para ser evaluados: documentos históricos
en sí mismos, y con disímiles dosis de rigor en ese sentido, han
intentado recrear hechos y circunstancias generales o sucesos muy
particulares y hasta personales. El drama es el individual y el
colectivo y las formas -tan trascendentes en el arte- han resultado de
creatividad variada. El poder del medio, eso sí, ha podido demostrar
toda su capacidad expresiva.
Manifestación artística, producto comercial, vehículo ideológico, todo
ello y más es el cine. Esta temática no le es indiferente a tales
condiciones, por lo que la realización de una película también varía
ostensiblemente de acuerdo al lugar en el que se ponga el acento y
los intereses en juego de quienes están al frente de la misma. Saber
quiénes producen el objeto filme nunca es un dato menor.
En torno a la forma de representar cuestiones como estas, ¿desde
qué lugar abordarlas: Historia o Memoria? Nada sencillo de resolver.
¿Elección consciente o inconsciente?
Yosef Yerushalmi ha sostenido: un hombre al que podemos
denominar “sano” es aquel que se ubica en algún punto intermedio
entre el recuerdo y el olvido permanente. Entonces, ante esa
“necesidad de recordar como de olvidar, ¿dónde debemos trazar la
frontera? [...] ¿En qué medida tenemos necesidad de la historia? ¿Y
de qué clase de historia? ¿De qué deberíamos acordarnos, qué
podemos autorizarnos a olvidar?”
Al trasponer esta idea desde el plano de lo individual al de lo
colectivo, refiere a la memoria colectiva como “un movimiento dual
de recepción y trasmisión, que se continúa alternativamente hacia el
futuro”, y asociándola al concepto hebreo de halakhah, establece:
“halakhah es el camino por el que se marcha [...] ese conjunto de
ritos y creencias que da a un pueblo el sentido de su identidad y de
su destino. Del pasado solo se trasmiten los episodios que se juzgan
ejemplares o edificantes para la halakhah de un pueblo tal como se la
vive en el presente. El resto de la historia [...] va a dar a la zanja”. 1
En materia de imágenes y de Memoria, pensar en el uso de aquellas
en su intermediación con nuestra relación con el pasado y cómo
nuestro presente puede resignificarse a partir de ellas es una tarea
imprescindible. Si la memoria colectiva es parte fundante de nuestra
identidad -tanto individual como comunitaria-, el cine como
contribuyente a esa construcción comporta vital importancia en esta
era absolutamente audiovisual.
La imagen, ¿es parte del recuerdo, o lo configura? En esa
construcción que es la memoria colectiva, la imagen no solo nos
vincula con nuestros contemporáneos, sino también con los
antepasados a los que alude. ¿Qué idea de recuperación del pasado
1 Yerushalmi, Y. (1989). Reflexiones sobre el olvido. En: Yerushalmi, Y., Loraux, N.,
Mommsen, H. et al., Usos del Olvido. Bs. As., Ediciones Nueva Visión, p. 22.
comporta esto? ¿Puede la imagen darnos la pauta de aquello que ya
no se puede recuperar? Hay quienes se aferran a creerlo. Otros
reniegan con énfasis: lo atroz es irrepresentable.
A través de la visualización de fragmentos de parte de la filmografía -
ficcional y documental- desarrollada en torno a los diversos
genocidios del siglo XX e inicios del XXI, con la correspondiente
contextualización histórica de cada uno de ellos, abordaremos estas
temáticas tan actuales y trascendentes.
Abrir un espacio para el estudio y difusión de esta temática, y hacerlo
además desde esta óptica particular, nos resulta un mojón importante
en su abordaje. Los Genocide Studies se vienen desarrollando en el
ámbito académico desde hace algunas décadas, pero su preeminencia
es en el Hemisferio Norte, por lo que también en ese sentido resulta
innovador su planteamiento en nuestro país.
Andrés Vartabedian




